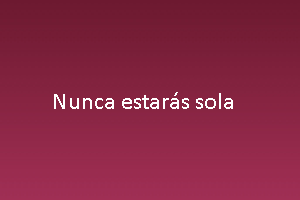Manuel María Bru. 1 de febrero.
Si es verdad que la gloria de Dios es la vida del hombre, no hay nada más importante para Dios que el reconocimiento sagrado de la dignidad del hombre. Una hermosa coincidencia nos permite hoy ahondar en esta gran verdad, infinitamente liberadora. Mientras hoy toda la Iglesia celebra el día de la Vida Consagrada, agradeciéndole a su Señor la entrega de millares de religiosos y religiosas, pidiéndole por ellos, y reconociendo su valiosísima e imprescindible aportación a la vida y la misión de la Iglesia, la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española ha iniciado una campaña para promover la oración por la vida, para que, bajo el amparo de la madre de la misericordia, aprendamos de ella misma a respetar y amar la vida desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural, para que nos enseñe a educar con amor a los hijos, a cuidar con amor a los enfermos, y a servir con amor a los ancianos. Y es que en una sociedad en la que los gobernantes legislan contra la vida de los más inocentes, y los jueces impiden que los padres protejan a sus hijos de las insidias ideológicas del poder, nos queda, desde luego, el recurso de la palabra y de la denuncia, de la reivindicación y de la protesta, pero sobre todo nos queda la suplica, la suplica a corazón desgarrado, la súplica clamorosa del pobre, para que el Dios de la vida nos mande un rayo de luz, para que, en este momento de la historia, al menos no vayamos hacia atrás de los derechos humanos conquistados.
Consagremos al Dios de la Vida, la vida de los niños y de los ancianos, y entre estos, la vida de los no nacidos y de los viejos ya desahuciados. Consagremos, es decir, devolvamos a Dios, lo que es suyo. Supliquémosle que no permita que los hombres intenten, como hicieron el siglo pasado un buen puñado de tiranos, ocupar el lugar de Dios para decidir cuando empieza y cuando termina el misterio de la vida. Que todos los consagrados, cuya vida de entrega en pobreza, castidad y obediencia, es decir, de libertad ante las cosas, sus apegos y hasta de ellos mismos, sean los primeros en encaminarse en esta gran marcha de oración por la vida, para que todos nosotros dejemos al menos un poco de lado las azadas, los rastrillos y las hoces de nuestros quehaceres, y les sigamos en esta silenciosa manifestación de la fe orante. Como María, en el Templo, podemos abrazarnos a la única esperanza contra toda esperanza, a una fe que nunca es ciega, sino luminosa, y alzar la candelaria de la oración por la vida, una oración que porque es capaz de llegar al cielo, seguro que también es capaz de rasgar los más incólumes resortes del poder de los secuaces de la muerte. Porque cuando la Iglesia reza, unida y convencida, tiembla la tierra, y todos sus terratenientes.