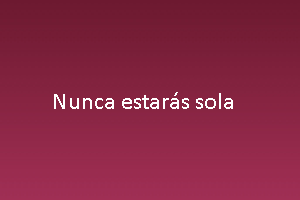En la Restauración una de las prácticas más habituales era la llamada recomendación. Los archivos particulares de los grandes caciques de aquel tiempo están repletos de ejemplos donde se muestra la “magnanimidad” de estos personajes a la hora de repartir cargos, prebendas, sueldos y otras atenciones menores a los amigos políticos y allegados a partir del presupuesto público. El fin era mantener una clientela que ofreciera el soporte indispensable para obtener el acta de diputado y la influencia consecuente al ilustre político, que a su vez se redistribuía piramidalmente entre los suyos.
El sistema conocía y admitía la corrupción porque a la vuelta de los años estaba asegurado el ascenso del otro clan político, que repartiría entre los propios los dineros públicos que hasta entonces les habían sido esquivos. Aquellos clanes eran ficticiamente hostiles, pues entre ellos era posible y habitual el “reparto” de espacios de influencia, como puede verse en la renuncia privadamente pactada al combate electoral en algunos feudos a cambio de lo propio en otros lugares. Pero el acuerdo entre liberales y liberal-conservadores, las dos fuerzas del turno, tenía un alcance mucho mayor, pues se sustentaba en los pactos que habían permitido el regreso al trono de los borbones y que consolidaron ese dominio durante más de cincuenta años.
Los partidos secundarios del sistema e incluso los dos que se beneficiaban del turno hicieron del combate de la corrupción bandera política para obtener el favor de los electores pero, a la vuelta de los años, como ocurrió con los republicanos y el PSOE, todos participaron de los tejemanejes característicos en aquella época. De los partidos que prepararon las elecciones tan sólo uno —el maurista— perdió desde el poder la mayoría parlamentaria necesaria para servir de eco a sus decisiones de gobierno.
Pero, en este aspecto, aquel tiempo no fue excepcional. Aunque la imagen que tenemos de la Restauración está indisolublemente ligada a la práctica de la corrupción política, lo cierto es que esa imagen debería extenderse a todo el periodo liberal, al que es inherente esta práctica y que siempre necesitó esquivar la voluntad general para poder cambiar la faz de España, como se puso de manifiesto en la preparación de las mismas Cortes de Cádiz y se sigue poniendo en evidencia en el presente.
Aunque en los noventa la corrupción se quiso presentar como sinónimo de la administración socialista, los años han permitido contrastar como también su antagonista político e incluso las facciones radicales y nacionalistas con representación parlamentaria han participado de una red viciada que es necesaria al propio sistema. Pero, a pesar de que el escándalo debería ser mayúsculo, lo cierto es que, como con todos los pecados, la socialización de la corrupción y su práctica reiterada no lleva implícito el reproche, sino la tolerancia y la condescendencia mutua.