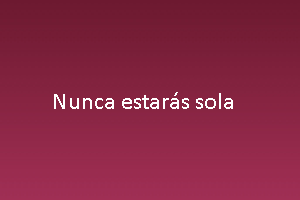Ley 26/2015: Al fondo de la cuestión
Manuel Parra Celaya. Al parecer, se ha puesto en vigor la Ley 26/2015, de 18 de agosto, por la cual se exige una certificación negativa de penales para el acceso y ejercicio de toda actividad que implique un contacto habitual con menores, a fin de evitar, en la medida de lo posible, los casos de pederastia con que nos sacuden la conciencia y la sensibilidad loe medios de difusión tan a menudo. La norma es positiva en cuanto a su intencionalidad, pero dudo de su eficacia real, al igual que dudo, por ejemplo, de que quitarse el cinturón y descalzarse en los aeropuertos sirva para frenar el terrorismo islámico.
Aparte de colapsar con largas colas las oficinas administrativas del Registro –como está ocurriendo- y de obtener un supuesto filtro disuasorio para estos psicópatas, no considero que vaya a las raíces del problema, que se encuentran, como casi todos las inquietudes del mundo de hoy, en el ámbito de los valores, de la educación y del propio concepto que se tenga del ser humano. Me asalta a la memoria algo recientemente leído en un ensayo (De Viena al Vaticano. Benedicto XVI, el Invernadero Global y el secuestro de la identidad humana) del escritor Joaquín Albaicín (Ediciones Barbarroja. 2015), y cuyo primer capítulo se centra en el caso de Natascha Kampusch, aquella niña a la que un monstruoso pederasta (y valga la reiteración) retuvo durante años, que acaparó la atención –creo que hacia 2008- de todas las televisiones del mundo; lo sorprendente fueron las reacciones de la secuestrada (¿síndrome de Estocolmo?), ya mujer, en las entrevistas y, a posteriori, algunas declaraciones de expertos. Joaquín Albaicín se pregunta: “¿Forma la figura mediática de Natascha Kampusch parte de un plan establecido –con o sin su consentimiento- para favorecer, en un futuro no lejano, la legalización de la pederastia en las sociedades occidentales?
Este proceso deseado de modo expreso por infinidad de sociólogos, asistentes sociales y ´filósofos ´progresistas –e insinuado por doquier en seminarios y campañas publicitarias- guarda, al fin y al cabo, relación directa con algunos de los temas más caros al mundo globalizado: fundamentalmente, el de la abolición de fronteras”. La cuestión no es en absoluto baladí si la enmarcamos en el desquiciado contexto ideológico en el que nos movemos, cuya máxima aspiración progresista parece ser la alteración en profundidad de la condición antropológica del hombre, en búsqueda de un transhumanismo, como última utopía de moda, y a la que se dedican multitud de afanes; como dice el autor mencionado, se trata de “movimientos estratégicos coetáneos, convergentes todos hacia un mismo objetivo: la disolución y desestructuración de la identidad psíquica del ser humano”.
En términos gramscianos, hablaríamos de deconstrucción de la naturaleza del hombre. No pretendo ser alarmista ni apocalíptico si veo los síntomas más evidentes de esta tendencia en la propagación, con sellos oficiales y carácter normativo, de la Ideología de Género y otras bioideologías (Dalmacio Negro Pavón), que procuran por todos los medios esta disociación psíquica y antropológica.
El caldo de cultivo en que se mueven estas influencias no es otro que el feroz relativismo, convertido en dictadura, y que afecta a las instituciones básicas para la recta educación de niños y jóvenes: la familia, la religión y la escuela. Con respecto a las dos primeras, no descubro nada nuevo si menciono los sañudos ataques de que son objeto, presentándolas como algo desfasado y reaccionario que representan un freno para ese hombre nuevo que el progresismo se afana en construir. En relación con la tercera –la escuela- tampoco se le oculta a nadie el severísimo proceso de control, paradójicamente unido a la prédica de la espontaneidad, a la que se le somete, para que los planes de estudio, especialmente los que inciden en los valores, manipulen conciencias infantiles y las predispongan para ese modelo de persona y de mundo perseguidos por la Utopía actual.
Bien están, pujes, las medidas que se intenten adoptar para controlar situaciones odiosas, pero –como en el caso de las indignidades a que son sometidos los viajeros de avión frente a un terrorismo que avanza ante la cobardía general- no serán más que parches o paliativos, destinados a tranquilizar conciencias o a salvaguardar responsabilidades públicas. Hay que ir al fondo de la cuestión. MANUEL PARRA CELAYA