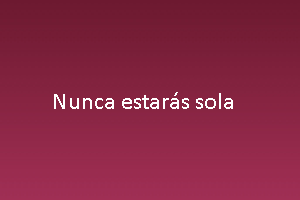¡Queremos obispos nacionalistas!
Tomás Salas. ¡Volem bisbes catalans! ¡Queremos obispos catalanes! Ese era el famoso grito de los católicos (?) catalanes que protestaban contra el nombramiento, como obispo de Barcelona, de don Marcelo González Martín, el que luego fuera cardenal de Toledo (primado de España, según un título más protocolario que efectivo). Don Marcelo venía de tierras castellanas y no hablaba catalán; tuvo que pasar un auténtico calvario en su paso por Barcelona. Ahora el ha tocado el turno a monseñor José Ignacio Munilla. En este caso no pueden decir ¡Queremos obispos vascos!, porque monseñor Munilla es vasco de nacimiento y raíces familiares, habla eusquera y ha sido párroco en la guipuzcoana Zumárraga. No se le puede rechazar, por tanto, por razones étnico-culturales. Son, por el contrario, razones ideológicas. Está claro que monseñor Munilla no está en la línea de condescendencia y comprensión del mundo nacionalista en la que estaban sus predecesores. Los fieles guipuzcoanos que han redactado un retórico documento, mezclando aleatoriamente los tópicos de la progresía clerical con ideas del Concilio Vaticano II, se lo podía haber ahorrado y haberlo sustituido por este eslogan, más claro, sencillo y contundente: ¡Queremos obispos nacionalistas!
En el fondo de esta actitud, como de todas las actitudes de los nacionalistas, hay un conflicto de difícil solución. El conflicto, más que meramente político, es ideológico y moral y afecta a valores y creencias. Dicho en pocas palabras, se formularía así: el nacionalismo tiene una gran dificultad (se diría, en sus propios términos, que un dificultad genética), para metabolizar el pensamiento ilustrado que deriva en el sistema liberal-democrático. Los nacionalistas pueden ser (seguramente los serán en su mayoría) buenas personas y ciudadanos normales que cumplen con las leyes, como la gran mayoría de los españoles. Eso nadie lo duda. Tampoco es que se manifiesten explícitamente en contra de la democracia y sus instituciones. Es que se sitúan fuera del pensamiento democrático como paradigma general. Lo primero es que no entienden el carácter abstracto y genérico de la idea de ciudadanía. Un ciudadano vasco no tiene que ser nacionalista, ni sustentar una cultura tradicional vasca (o catalana o extremeña). El Estado se erige como ente cultural y religiosamente neutral para administrar y proteger a sus ciudadanos. Ese es el sentido del Estado liberal. Cuando hablamos de cultura, identidad u otros conceptos parecidos nos referimos a la sociedad civil, a los ciudadanos libremente asociados o individualmente considerados. El Estado, la comunidad política no puede identificarse exclusivamente con ninguna forma cultural, ideológica o religiosa, sino que establece una especie de arbitraje entre las distintas realidades sociales. Los firmantes de este manifiesto establecen la ecuación nacionalista = vasco. Y es más: no comprenden que la Iglesia, como institución privada, aunque de proyección pública indudable, de la sociedad civil tiene sus propias normas, su funcionamiento particular que no se identifica con lo estatal. Es la “autonomía de las realidades temporales” de la que habla el Concilio Vaticano II. No es la “Iglesia vasca”, sino la “Iglesia” en el País Vasco. Desde un punto de vista católico no existe la “Iglesia vasca” ni la “Iglesia española” ni la “Iglesia húngara”. Es una institución que tiene sus propias normas de funcionamiento, con las que se puede estar o no de acuerdo pero donde, por otra parte, no se obliga a nadie a permanecer contra su voluntad.
Para el nacionalista la realidad étnico-cultural es el paradigma supremo ante el que toda realidad tiene que adaptarse. Las normas internas de las instituciones privadas (en el caso vasco) o la autonomía del poder judicial (en el caso catalán). Ese es su fundamento moral y axiológico y ese es el drama para todos los demás, los que no somos nacionalista: lo que no nos permite acércanos a ellos con comprensión, lo que no nos permite construir un consenso que no sea meramente coyuntural.
Pesimista conclusión: con ellos no es posible el debate. Todo consenso tiene para ellos un carácter provisional y en cierta forma insincero; nunca olvidan sus “valores últimos”. Habitan, intelectualmente, otro mundo.