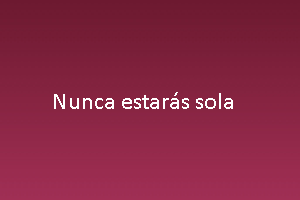¿Salvarán a la Patria o volveremos a las tribus?
La Lupa del YA. Aunque pueda parecer un contrasentido, hay quien piensa que todo español es tanto más español cuanto más se esfuerza en probar que no lo es. A todos aquéllos que se empecinan hasta la saciedad, el hartazgo y el ridículo, quizá porque han perdido el sentido de este último, en negar con testarudos y mendaces planteamientos pretendidamente científicos de índole histórica, antropológica o etnográfica… su pertenencia a la patria común, les brota la vena celta, cántabra, vácea, lusitana, vascona, várdula, ilergeta, oretana o cualquiera de las otras muchas que integraban el mosaico de la piel de toro que la civilización romana se encargó de civilizar en aras de un progreso que el imperio que tenía el Mediterráneo, el Mare Nostrum, como mar interior supo proponer o, en su caso, imponer en buena hora.
Las legiones romanas eran bastante tolerantes con los reyezuelos de las tribus que dominaban y les daban cierto poder reconociendo el ascendiente que tenían sobre sus teselas de la gran obra común, aunque en algunos, como con los numantinos de Segeda o los lusitanos de Viriato, recurrieran hasta límites insospechados, si lo requería el interés de Roma.
Hoy la historia no deja de repetirse y podemos ver en el Íñigo Urkullu, el Pachi López o el Arturo Mas de marras, al várdulo o al indigete de turno con poca asimilación de lo que Roma nos trajo como el derecho, el latín y la metafísica griega, a lo que pocos siglos después sumaría el sentido de transcendencia del cristianismo y, con ello, los pilares básicos de toda la civilización europea y occidental, hasta aquel 1492 en que nuestro solar patrio dejó de ser el finis terrae porque, con la gracia y ayuda de Dios, nuestros reyes quisieron y supieron seguir sobre el azul del mar el caminar del sol.
Pero la Roma de Augusto, como la España de los Reyes Católicos gozaban de gobiernos estables y fuertes, con vocación de sacrificio y servicio en aras del bien común universal. Así cuando la primera decayó con la crisis del siglo III y la segunda con las revoluciones liberales, las tribus y sus reyezuelos volvieron a campar a sus anchas por sus cimas y valles autóctonos, de las que España está bien provista, quizá para que podamos ser ejemplo de que la diversidad no es obstáculo para la unidad cuando no se ve en la patria tanto el arroyo o el césped, la canción o la gaita, cuanto una empresa colectiva y la fe en un destino común.
Así, tras siete años de un nefasto gobierno socialista, el peor de todos los gobiernos de nuestra andadura constitucionalmente democrática, ha llegado a la Moncloa y a las Cortes Generales un nuevo gobierno liberal con más poder que ninguno en esta etapa, pero con una nación en la peor situación que se conocía en los últimos 75 años.
Actualmente, dos palacios vecinos, con dos inquilinos, uno más o menos estable en la Zarzuela y otro más transitorio en la Moncloa, representan a las instituciones que deben arrostrar el difícil momento. Instituciones y partidos que deben ser capaces de recuperar la autoridad, hoy perdida, de los grandes momentos; hacer que la nación se regenere, empezando por predicar con el ejemplo; tener la altura de miras necesaria para separar las direcciones de las formaciones políticas, que se afanan en lo sociológico para frenar el desgaste que implica la acción política, de la orientación permanente que debe ostentar toda verdadera autoridad institucional.
Es el momento de elaborar la ley de presupuestos que ha de evitar que nos salvemos de la grave recesión que nos ahoga y nos aboca hacia el pozo sin fondo de la estanflación, que ya enseña sus dientes, y sólo una acción valiente puede hacer que así sea sin depender de oportunistas consensos con los caciquillos de las tribus, genios de la disgregación que se ocultan bajo los hongos de cada aldea, y desde ahí venden su apoyo a cambio de reivindicar presuntos derechos, prebendas o fronteras y dejar a un lado la obra de siglos de progreso y convivencia. Si las nuevas Cortes y el nuevo gobierno que acaban de jurar ante la Corona no son capaces de entender esto y ponerlo en práctica, habrá que dar todo su vigor a la antigua pero nada desfasada afirmación de quien fuera uno de los pilares doctrinales del regeneracionismo español, el valenciano Antonio Aparisi y Guijarro, quien dijo: “Los ministros [léase parlamentarios] jamás se detienen en su camino, y como se crean una nación para su uso particular, hacen poco caso de la nación verdadera”.