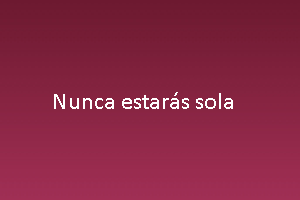Miguel Massanet Bosch. Decía Confucio: “Donde hay educación no hay distinción de clases”. Y es evidente que el sabio “Maestro Kong”, cuya doctrina dio origen al confucionismo, tenía una idea muy clara sobre lo que vendría a ser algo esencial en una Humanidad, propensa a resolver sus problemas a golpes y humillaciones, cuando una buena educación, en todos los sentidos de la enseñanza, disciplina, ejemplaridad, virtudes, buenas costumbres y amor por el trabajo, ayudarían a que los hombres se respetaran más entre sí, meditaran sobre los problemas que los separan y aprendieran a buscar aquello que les une para que, con ello, la utópica igualdad que vienen reclamando y la paz –un término que, en ocasiones, oculta connotaciones torticeras – no fuera simplemente un recurso fácil para ejercitar la tiranía, sino una posibilidad real de una feliz convivencia.
Y todo esto viene a cuenta de algo tan simple y sencillo como es la reacción de un niño, un niño como cualquier otro sólo que ha tenido la suerte o desgracia, según como se quiera ver, de haber nacido nieto de SS.MM los reyes de España. Puede que, cansado de tanta política, tanta economía y tantas finanzas y de estar contemplando como, cada día, los políticos dan muestras de menos sentido común, más improvisación, menos responsabilidad y menos respeto por el pueblo al que, en teoría, deberían servir, en lugar de intentar aprovecharse de él para su propia conveniencia; hoy me apetece referirme a un tema menor pero que, para mí, encierra más ternura, más grandeza de corazón y más sensibilidad que la que pudiéramos encontrar en toda esta atmósfera opresiva que nos envuelve desde hace más años de los que quisiéramos recordar.
Sin duda, en esta ocasión, a quien se deberían pedir responsabilidades, a quien se le debería exigir más sentido común y a quien se le debería dar un metafórico tirón de orejas es, sin duda, al padre de la criatura. Que don Jaime de Marichalar permitiera que su hijo, de sólo 13 años, llevara cargada una escopeta, para cuya tenencia y uso la Ley exige un mínimo de 14 años y un permiso especial; no encaja con lo que, en el Derecho Romano, se definía como el comportamiento “de un buen padre de familia”. Evidentemente, como parece que se deberá dilucidar por medio de un expediente judicial, nadie en sus cabales pudiera pensar que, en el comportamiento de don Jaime, hubiera el más mínimo resquicio de intencionalidad respecto al accidente que afectó a su hijo, otra cosa es, sin embargo, que pudiera cuadrar dentro de la tipificación de negligencia o imprudencia merecedoras de una sanción administrativa. Pero no me interesa hablar del señor Marichalar, un personaje que, aparte de padre de Froilán, siempre me ha parecido un snob, ciertamente amanerado y un tanto rarillo; sino que quiero centrar mi comentario en el comportamiento del joven Froilán, el hijo de la infanta doña Elena.
Tenemos, sin duda, una tendencia a pensar que los niños que pudiéramos definir como de casas pudientes, son unos seres insoportables, malcriados y carentes de otros sentimientos que no sean el egoísmo, la rebeldía, la falta de consideración para con los demás y el desprecio por los problemas ajenos. Sin duda que los hay, y si me apuran, es probable que entre muchas casas de los comúnmente conocidos como profesionales del pelotazo, antiguamente “nuevos ricos”, la mala educación o la falta de modales de sus progenitores haya contribuido a que prolifere esta casta de pequeños “monstruos”. Tampoco ha favorecido mucho, a una adecuada y fructífera formación, la falta de estabilidad emocional debida a esta repelente moda, tan extendida hoy en día, de los divorcios Express y los que no lo son tanto pero que, sin duda, traumatizan a unos seres indefensos que, por su corta edad, son incapaces de entender el porqué aquellas personas a las que quieren y en las que confían, de pronto se separen y les obliguen a tener que dejar de convivir con una de ellas, el padre o la madre, con las que estaban acostumbradas a convivir, de las que dependían y en las que confiaban, formando una familia.
El joven Froilán, un niño despierto, travieso, mimado por sus abuelos y padres, no es una excepción respecto a aquellos pequeños que han pasado por el trauma del divorcio de sus progenitores. Simplemente, me parece un niño normal, un niño con todas las cualidades propias de la chiquillería. Y, este niño, resulta que, acompañado de su padre, portando un artilugio inapropiado para su edad y, cometiendo la imprudencia, de llevar cargada un arma, tiene la mala fortuna de que, por accidente, se le dispare y le hiera en el pie. Este niño, en los albores de esta etapa de la vida llamad pubertad, sufre un trauma que le afecta, no sólo en el aspecto físico, con una dolorosa e importante herida en el pie, sino que, a la par, sufre un trastorno psíquico en el que, probablemente, se confundan el sentimiento de culpabilidad por llevar cargada el arma, por el susto que le ha proporcionado a su padre y por el trastorno que se van a llevar su madre, doña Elena, y sus abuelos, los Reyes. Al dolor físico se le añade un dolor moral que, en un niño de su edad, pudiera tener consecuencias inesperadas.
Sin embargo, nuestro bueno de Froilán, mientras le tratan de curar y se dirigen al hospital donde deberán intervenir para curar sus heridas, en medio del dolor que le producen las heridas, tiene dos gestos que le honran. Por una parte, piensa en el disgusto que se van a llevar sus abuelos y se lamenta del mal rato que les va a hacer pasar y, por otra parte se preocupa de que aquella persona a la que quiere, su padre, pudiera salir perjudicado por su culpa y, ante esta perspectiva, no duda en repetir, una y otra vez la siguiente frase: “Es mi culpa, mi padre no ha tenido nada que ver”. El niño Froilán, con este gesto, ha cubierto de sobras la distancia que existe entre la inmadurez de la niñez y la responsabilidad, el razonamiento y la madurez de la persona adulta. Resulta emocionante, incluso para alguien que no cree demasiado en la monarquía ni en la parafernalia que le suele acompañar; que un chaval de 13 años haya demostrado ser capaz de olvidarse de su propia situación para defender de una manera tan decidida, tan “adulta” y, permítanme decirlo así, tan conmovedora, a su padre..
Este hombrecito, de semblante triste, de estirpe noble y, como tantos otros, perteneciente a una familia rota; nos ha demostrado que sus padres, especialmente lo atribuyo a la infanta Elena y a la reina, doña Sofía, le han sabido inculcar los valores morales y éticos esenciales de los que, por cierto, en la España actual andamos tan escasos. Quisiera que este muchacho, aparte de sanar de sus heridas, cosa de la que estoy seguro, sea capaz de conservar durante toda su vida estos nobles sentimientos que, por desgracia, tan pocas veces logramos encontrar entre nuestros semejantes. Por una vez, y sin que sirva de precedente, debo alabar a la familia real y congratularme de que en esta nación, entre tantas desgracias, entre tanta bazofia moral y desprecio por los buenos sentimientos, nuestro pequeño Froilán nos de una inyección de optimismo y esperanza de que, por fortuna, no todo está perdido en nuestra nación. O esto es, señores, lo que yo pienso de este hermoso ejemplo del niño Froilán.