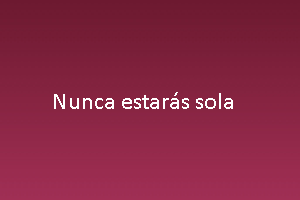General Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque
El 3 de enero de 1874, tras un año de calamitosa existencia concluía la Primera República en España. Su acta de defunción la redactó nuestro protagonista del día, el general Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, un militar del partido progresista, que ya se había pronunciado a las órdenes de Prim, durante el reinado de Isabel II.
Tan famoso como el general Pavía es su caballo, ya que todavía se sigue dando por cierta la versión de que el militar se plantó en medio del salón de sesiones y a lomos de su caballo desenvainó el sable y disolvió a los diputados. La escena ha sido incluso pintada en alguna litografía, cuando la verdad de los hechos es que el caballo de Pavía permaneció en el establo, ajeno a la trifulca política.
La realidad fue muy distinta. El día Noche Buena, Pavía se había entrevistado con Castelar, cuarto presidente la Primera República, que había puesto un poco orden en España por lo que corría el riesgo de que los diputados le presentasen una moción de censura. Pavía no estaba dispuesto a que se eligiera un quinto presidente y cuando supo que la mayoría de los parlamentarios, reunidos desde el día 2, se habían unido contra él y le estaban buscando un sucesor en el cargo, el general Pavía mandó colocar un par de cañones, sin carga, en las bocacalles que daban a la Puerta del Sol, y envió a dos de sus ayudantes a que ordenaran a Salmerón que los diputados abandonaran el Palacio. Les acompañó el coronel Iglesias, del XIV Tercio de la Guardia Civil, el mismo que custodiaba el edificio. El ayudante se presentó a Salmerón, presidente de la asamblea, y le dijo que tenía cinco minutos para desalojar.
No hizo falta el caballo de Pavía. Los diputados salieron con orden, recogieron sus abrigos del guardarropas y se fueron a sus casas. No hubo ningún herido. Otra cosa bien distinta es la versión manipulada por Salmerón, presidente del Congreso, donde se pueden leer las brabuconadas y las bravatas de los diputados, todas ellas inventadas. De toda esa página del Diario de Sesiones lo único cierto y doloroso fueron las dos palabras que salieron de la boca de Castelar: ¡Qué vergüenza!