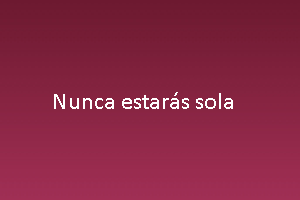Paul Claudel
Javier Paredes
El protagonista del día es Paul Claudel, que falleció en París, el 23 de febrero de 1955. Paul Claudel fue un brillante diplomático, que representó a su país como embajador en países como Japón, Bélgica y Estados Unidos.
Dominado por el ambiente de la cultura de la modernidad, que en el siglo XIX se erigía sobre los cimientos del materialismo y del cientifismo, se había construido una imagen distorsionada de Dios. Y la literatura que leía, al estar empapada de la misma ideología, le tenía tan atado a ras de tierra, que era incapaz de darse cuenta de la existencia del mundo trascendente.
Y sucedió que en la Navidad de 1886 se le ocurrió asistir a la Misa mayor en Notre-Dame, para inspirarse literariamente, en lo que él consideraba unas ceremonias decadentes. Ese mismo día, como no tenía nada que hacer, volvía a la misma iglesia y en ese momento el coro de los niños vestidos de blanco estaban cantando, lo que después supo que era el Magnificat. Paul Claudel siempre recordó, con todo detalle, lo que allí sucedió. Él mismo nos dice que estaba de pie, entre la muchedumbre, cerca del segundo pilar a la entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía. Sin embargo lo ocurrido en su alma debió ser tan inefable, que para describirlo prescinde de los detalles y se limita a decir: “En un instante mi corazón fue tocado y creí”.
Y es e fue el principio de la vida coherente de uno de los más grandes escritores católicos de todos los tiempos. No cabe duda que ese primer impulso de Notre-Dame fue de color azul. No resulta difícil reconocer la mano de la Virgen en la caricia que recibió Paul Claudel en ese instante. Realmente la acción del Cielo fue decisiva. Pero como la verdadera conversión dura toda la vida, a partir ese momento Paul Claudel, tuvo que poner de su parte. De momento tuvo que despojarse de muchos prejuicios y barrer de su alma lo que tenía tan mal aprendido. Él mismo nos cuenta que en nuestras vidas no hay más alternativas que el Infierno o Jesucristo:
“Pero, en fin, la misma noche de ese memorable día de Navidad, después de regresar a mi casa por las calles lluviosas que me parecían ahora tan extrañas, tomé una Biblia protestante que una amiga alemana había regalado en cierta ocasión a mi hermana Camille. Por primera vez escuché el acento de esa voz tan dulce y a la vez tan inflexible de la Sagrada Escritura, que ya nunca ha dejado de resonar en mi corazón. Yo sólo conocía por Renan la historia de Jesús y, fiándome de la palabra de ese impostor, ignoraba incluso que se hubiera declarado Hijo de Dios. Cada palabra, cada línea, desmentía, con una majestuosa simplicidad, las impúdicas afirmaciones del apóstata y me abrían los ojos. Cierto, lo reconocía con el Centurión, sí, Jesús era el Hijo de Dios. Era a mí, a Paul, entre todos, a quien se dirigía y prometía su amor. Pero al mismo tiempo, si yo no le seguía, no me dejaba otra alternativa que la condenación. ¡Ah!, no necesitaba que nadie me explicara qué era el Infierno, pues en él había pasado yo mi "temporada". Esas pocas horas me bastaron para enseñarme que el Infierno está allí donde no está Jesucristo. ¿Y qué me importaba el resto del mundo después de este ser nuevo y prodigioso que acababa de revelárseme?"