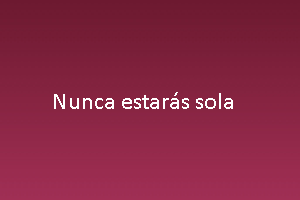Qué difícil es defender el honor de Dios
César Valdeolmillos. A pocos se les oculta que España está inmersa en un proceso global de descomposición promovido desde el poder, en el que para perpetuarse en el mismo, se viene atentando contra todo tipo de valores con el fin de establecer una sociedad ignorante y como consecuencia, amorfa. Una población que responda dócilmente a la amplificación de las consignas de los que Julián Marías dio en llamar “medios de desinformación”. Pero, como paso previo para lograr este objetivo, previamente es preciso, primero desacreditar y por último liquidar, cualquier tipo de obstáculo que se cruce en el camino trazado por ese poder: oposición política, leyes naturales, raíces, tradiciones, estructura del tejido social y por supuesto la Iglesia, sostén de los más trascendentales valores éticos y morales de nuestra civilización. Y para alcanzar este propósito, parece que cualquier procedimiento es válido.
Esta ambición de poder, me recuerda a la que dio origen al martirio de Thomas Becket en la Inglaterra del siglo XII.
Como es sabido, esta cuestión quedó magistralmente plasmada en 1935, en la obra del gran poeta Thomas Stearns Eliot, Premio Nobel de Literatura, “Asesinato en la Catedral”, que plantea la independencia y “lucha de investiduras, entre la autoridad secular y la religiosa”, personificada en las figuras del arzobispo Thomas Becket, primado de Canterbury, y Enrique II Plantagenet, que ceñía la corona de Inglaterra.
En 1967, el autor francés Jean Anouilh, partiendo de este hecho histórico que conmocionó a toda Europa, reflexiona sobre las honduras del alma humana, las tentaciones del poder y la relación entre el poder secular y el eclesiástico, en su obra más célebre: “Becket o el honor de Dios”. En ella expone la frecuente discordancia entre dos fuentes de legitimidad: la de la Iglesia y la del Estado, poniendo de manifiesto el dramático esfuerzo del Arzobispo por salvaguardar el honor de Dios, frente al presunto honor de su Príncipe.
En una primera lectura, es fácil quedarse con la foto fija de esta inicial exposición. Sin embargo, en mi modesta opinión, si profundizamos en la filosofía que el drama trata de transmitir, esta sobrepasa con mucho los límites de la acción concreta que los autores nos presentan, adquiriendo una dimensión más amplia y ecuménica.
El contencioso expuesto, no debería sorprendernos. Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano sustituyó su infinita ignorancia, por su inconmensurable orgullo y así, a través de su organización social, manada, tribu, reino, imperio o república, cometió la abierta afrenta de intentar someter, “por el bien de la comunidad”, el poder divino al poder temporal, manipulando a su conveniencia las apetencias emocionales y materiales de las masas, y al igual que los asesinos de Becket, tachan de traidores y desleales al poder democrático, a quienes se oponen a sus ocultos y tendenciosos designios, mientras que sus actos constitu-yen un atentado permanente contra cualquier tipo de valor que no favorezca los intereses del rey.
Irónico, contradictorio y vano intento, con el que el hombre, instalado en su ilimitada so-berbia, pretende invertir el orden natural, intentando someter al Creador al servicio de su obra, en vez de estar ésta, al servicio de su Hacedor.
A este respecto, convendría recordar las palabras del Cardenal Arzobispo Emérito de Valencia, Agustín García Gascó: “Gobernar —como si Dios no existiera— lleva a la desinte-gración personal y social… Todas las decadencias morales y la gravedad de problemas de nuestro tiempo, como el terrorismo, la violencia contra las mujeres y los niños, la desinte-gración de la familia y de los vínculos familiares, son consecuencia de algunos que se em-peñan por construir la vida y el mundo a espaldas de Dios, contra Dios mismo”.
Pero nada de esto es nuevo. La confrontación entre lo temporal y lo intemporal es una dis-cordancia que ha existido siempre y que yo me atrevería a decir que es coherente con la hasta ahora menguada capacidad de comprensión del género humano. Es la armonía de la desarmonía que forma parte de un todo. No cabe concebir la existencia del bien, sin la presencia del mal. Y es bajo esta concepción —de que nos habla Heráclito— donde hallamos la grandeza de la Inteligencia que gobierna todas las cosas, por medio de todas las cosas.
Partiendo de una situación propia de la época feudal que evidencia el conflicto entre la Iglesia y el mundo, es fácil proyectar luz sobre muchos acontecimientos del presente.
El auténtico drama, lo sitúa Eliot en el coro de mujeres —importantísimo en su obra—representando al pueblo que intenta evitar la confrontación y se contenta con el malvivir de la tranquilidad, con la estabilidad de la inestabilidad.
Somos nosotros, los católicos descomprometidos los que representamos a ese coro de mu-jeres que no quiere de ningún modo que Becket regrese de su exilio, no por desprecio a su figura —la Iglesia— sino por los malos augurios que para su actitud acomodaticia a la si-tuación establecida representa; en este caso, la necesidad de mirarnos al espejo y ver emba-razosamente reflejado en el mismo, el egoísmo de nuestra relajación ética y moral y la falta de compromiso con los valores que supuestamente afirmamos representar.
"¡Oh, Tomás! Vuelve, Arzobispo; vuelve, vuélvete a Francia" (Primera Parte, p.45)
¿Estamos seguros de que no serían estas nuestras palabras, si viésemos regresar a Jesús?
¡Dramático contraste el que muchos de nosotros debemos albergar en nuestras conciencias!
Es una realidad constatable que, actualmente, a muchos no les importa el honor ni el alma, quizá porque tampoco Dios les interesa, si no es para alardear de ignorarlo o convertirlo en motivo de chanza. Por fortuna, no siempre es así, por los muchísimos que, de diversas ma-neras, creemos en un Ser Supremo. Sin embargo, a diario somos testigos de la mofa fácil, que aunque desacredita a quien la practica y que, quizá carente de argumentos más sólidos, recurre a ese método para denigrar a los no situados en la línea de su pensamiento, el sis-tema es demoledoramente eficaz con los acríticos o irreflexivos. La razón del triunfo de esta estrategia, se produce por falta de sosiego y de formación del individuo, instalándose así el pensamiento dominante a través de consignas repetidas y amplificadas hasta la sacie-dad. Pero existe una razón mucho más poderosa que las ya expuestas. Y es que la enojosa verdad, nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos, y nos negamos a admitir que hemos sustituido a Dios, por los ídolos del poder, el dinero, la fama, el sexo, las ideologías, el deseo de ser dioses, etc, deshumanizándonos y apoderándose de nosotros hasta sustituir-los por los auténticos valores éticos o morales. Como decía Max Scheler: “Nos encontra-mos en la primera época en la que el hombre se ha hecho problemático de manera comple-ta y sin resquicio, ya que además de no saber lo que es, sabe que no lo sabe”. La egoísta postura de querer acomodar la religión a las personales conveniencias y la cobardía a poder ser tachados de fanáticos, es lo que hace que muchos cristianos se conviertan en los princi-pales aliados de las tesis materialistas, actuando igual que los sacerdotes de “Asesinato en la Catedral”, que recomiendan a Tomás durante la vigilia que precede al martirio, “que no combata lo que no puede”.
Con ser muy grave esta actitud, no es la peor y más dolorosa de todas, porque aquellos que hacen más daño —a la Iglesia y a ellos mismos— son los que yo llamo secuestradores de Dios, fariseos que cínicamente aparentan cumplir con los preceptos de la religión, fre-cuentando nuestros templos, rezando ante sus imágenes —algunos llegan a tener la osadía de llamar al crucificado su amigo— y acercarse a tomar el Cuerpo de Cristo, cuyo infinito amor y misericordia, hace que éste no se les caiga de las manos.
En la obra de Anouilh, los fariseos están magistralmente representados por la figura del Rey Enrique II, cuando después de haberse dejado azotar por los monjes al pié del mauso-leo de Becket, con una majestad hipócrita, manifiesta: “Era necesaria esta mascarada. Conviene que tengamos de nuestra parte el honor de Dios”.
Cuando un hombre o una mujer dice ser cristiano, ha de tomarse esta condición en serio, aceptando y comprometiéndose con las creencias y moral que libremente hace suyas. Sabe que no va a tener una vida fácil ni cómoda —ir contra corriente nunca lo es— y, que du-rante su vida, ha de dar un auténtico testimonio de fe en Jesucristo y de amor verdadero. ¿Es dar un testimonio de fe en Jesucristo y de amor auténtico, arruinar el propio matrimo-nio y ser infiel al cónyuge, destruyendo otras uniones y hogares, porque las cosas no hayan salido a la medida de sus apetencias, o es puro egoísmo personal? ¿Cuántas veces Becket, o lo que es igual, la Iglesia, no es traicionada cada día por personas que, incluso algunas, como Judas, comen de su propio pan, al tiempo que hacen fingida, desleal, ostentosa e hipócrita manifestación de ser fervorosos creyentes? ¿De cuántas situaciones de amance-bamiento no sabemos, en las que, sin el menor escrúpulo, se involucra —a veces incluso induciéndoles a que sean cómplices— a hijos menores o adolescentes? ¿Qué testimonio reciben estas criaturas con actuaciones como estas? ¿Qué amor y respeto pueden esperar de ellos el día de mañana, los padres que así obran? ¿No se provoca con estos hechos la división dolorosa entre los miembros de una misma familia? ¿Cuál será el comportamiento de esos hijos en la vida, formados sobre la base de estas vivencias en las que impera el más absoluto egocentrismo carente de los más mínimos valores? Y todo ello vanamente justificado por la pregunta ¿Es que no tengo derecho a ser feliz? Pero no vale reconocer después los errores y arrepentirse, porque como dice Becket: “El tiempo no vuelve jamás atrás”. No existe el pasado ni el futuro. Solo existe el hoy. Cuando recordamos el pasado o soñamos el futuro, siempre es en el “hoy”.
De los fariseos, dice el Evangelio según San Mateo:
23:5 Todo lo hacen para que los vean; agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos;
23:25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia!
23:27 Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia!
23:28 Así también vosotros, por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad.
Viene al caso recordar las palabras que monseñor Juan Antonio Reig Pla, pronunció con motivo del Encuentro Mundial de las Familias celebrado en México el pasado mes de ene-ro, bajo el lema: “La familia formadora en los valores humanos y cristianos”: “El carácter propio de la familia cristiana se especifica en la transmisión de la fe a los hijos y en conse-guir hacer de la propia familia, una “pequeña Iglesia”. Una Iglesia doméstica, en la que se anuncia el Evangelio de Jesucristo, se celebra la propia fe y se vive el amor cristiano. Un testimonio vivo de la familia cristiana. Un canto a la belleza de la vocación al matrimonio, a la vida humana”.
El Señor no pide a la mayoría de los cristianos que derramen su sangre en testimonio de su fe. Pero sí requiere de todos una profunda firmeza para vivir fieles al compromiso libre-mente adquirido, en ambientes hostiles a sus principios. Por eso, el cristiano de hoy, nece-sita de modo especial de la virtud de la fortaleza, como contrapunto a la maldad, falsedad, hipocresía, egoísmo desaforado, disipación y ausencia de valores humanistas que le ro-dean.
Al igual que Becket en la víspera del martirio, sufre la infinita soledad del abandono del pueblo y hasta de sus propios sacerdotes, cuya ambición les induce a mirar hacia otro lado mientras los poderosos de este mundo proyectan destruirle y sólo puede apoyarse en Dios, así la Iglesia soporta en nuestros días una planificada destrucción por parte de sus enemi-gos, ante la mirada indolente, cuando no cómplice, de una buena parte de su rebaño. Pero, aunque continúen produciéndose asesinatos en las catedrales, como el del Arzobispo de El Salvador, monseñor Romero, en 1980 o el del Arzobispo de Guatemala, monseñor Gerardi, en 1998, ninguna de estas perturbaciones le hará abdicar de la única verdad, la de Dios, que como dice Eliot, es quien marca el camino, la roca en que apoyarse y el pie firme con-tra el eterno flujo de fuerzas encontradas.
Consciente de que su hora final había llegado, en la homilía de Navidad, Becket dijo: “porque dondequiera que vivió un santo, dondequiera que un mártir dio su sangre por la sangre de Cristo, la tierra se hace sagrada y su santidad no desaparecerá, aunque los ejérci-tos la pisoteen, aunque lleguen viajeros a visitarlas…”.
Por ello, en estos tiempos de tan grandes turbulencias y profunda desorientación, no nos vendría mal a todos, recordar y aplicar aquellos hermosos versos que Calderón de la Barca, príncipe de las letras españolas, puso en boca del Alcalde de Zalamea: “Al rey , la hacien-da y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios”.