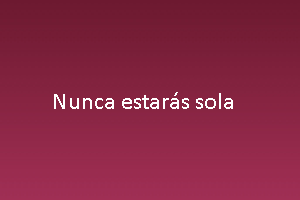TERRAPLANISMO
MANUEL PARRA CELAYA. Por culpa de mi mala memoria y del desorden de mi hemeroteca personal solo recuerdo vagamente que, ante una sugerencia de ilegalización de los partidos y grupos separatistas que alguien lanzó en el hemiciclo, hubo una rotunda respuesta “oficial” -lógicamente del PSOE- que, de forma airada, acusaba a los proponentes de “querer acaso ilegalizar a muchísimos españoles”; no puedo asegurar que la cita sea exacta, pero sí el espíritu con que fue formulada, espíritu, evidentemente, propicio a la “negociación” de todo y a esa trampa suicida que llaman desjucialización de la política.
A lo largo de la historia moderna, España se las ha visto de todos los colores, incluyendo situaciones en las que peligraba su integridad nacional y su propia existencia. Este es, para qué negarlo, uno de esos momentos en que nuestra patria vuelve a dar al mundo la imagen de un borrador inseguro.
El dislate que ha representado la praxis del autonomismo (y acaso el propio concepto del Estado de las Autonomías, que vino exigido, no se olvide, desde fuera) propició un revival de añejas formaciones abiertamente separatistas o la creación ex ovo de otras en la misma línea y posibilitó la agenda 2020 de Pujol con el beneplácito de los gobiernos españoles de diestra y siniestra. Y no se piense solo en los casos extremos de Cataluña y del País Vasco, sino que casi en todos los territorios de la geografía hispana han ido surgiendo los genios de la dispersión, grupos o grupúsculos que anhelan la disolución de España como nación, curiosamente casi siempre bajo el símbolo masónico de la estrella solitaria de cinco puntas.
Ortega daba a todas esas tendencias, tanto extremas como minoritarias, el apelativo de particularismos: “La esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte y, en consecuencia, deja de compartir los sentimientos de los demás”; y añadía: “el particularismo existe hoy (digamos nosotros, en su tiempo y ahora) en toda España, bien que modulado diversamente según las condiciones de cada región”. Lo achacaba a la falta de un proyecto común, a momentos de franca decadencia, de ausencia de los mejores y a la ineptitud de los gobernantes, también particularistas ellos, pero adentrarnos en esas consideraciones podría hacernos reos de las “memorias democráticas” al uso y de otros ucases de naturaleza penal…
Volvamos, pues, a la incierta cita del principio: ¿es posible ilegalizar a todo colectivo que proponga romper España, esa que aparece definida en la actual Constitución como “indisoluble unidad (…), patria común e indivisible de todos los españoles? Mis someros conocimientos de Derecho Constitucional me llevan a distinguir entre la parte llamada dogmática y la que se considera coyuntural, pero, a estas alturas, no sería capaz de distinguir la una de la otra en el texto vigente; si la tajante afirmación contenida en el artículo 2 del Título Preliminar forma parte de la primera catalogación, no sería ningún desatino el reconocer la situación de franca ilegalidad de quienes conspiran una y otra vez (“lo volveremos a hacer”, repiten) contra la integridad nacional.
Sin embargo, démonos un baño de realismo, y reconozcamos que, ausente de todos y de cada uno de los partidos nacionales esta premisa, sostenemos con ella una pura utopía. Propongo, en su lugar, una simple desligitimización privada y pública de esas tendencias, confiando en que cale esta propuesta entre los españoles que no tienen duda de esa condición.
En nombre de la libertad de expresión -reconocida en el artículo 16- cada español, se sienta o no como tal, tiene perfecto derecho a decir públicamente sus teorías, del mismo modo que lo pueden hacer los terraplanistas, que hace poco tiempo se han reunido en una convención al efecto. Sus planteamientos pueden ser sostenidos y expresados entre sus seguidores, pero difícilmente serán sostenidos, en el caso de los defensores del disco terráqueo, por la ciencia y por el sentido común, y, en el de los separatistas, por la historia y también por ese sentido común, aunque, en los casos que conozco, sea el menos común de los sentidos.
Quienes, en estos momentos en que las fronteras tienden a desaparecer, en los que, en nuestro ámbito cultural, se aspira a la unidad de Europa, en los que los conflictos, cercanos o lejanos, tienen fuerte repercusión -y de simplemente de efecto mariposa- en todo el orbe, la postura de los secesionistas internos de España es equivalente a la de un terraplanismo, aunque pueda llenar un congreso con sus partidarios.
He aquí, pues, mi conclusión: separatismo es igual al terraplanismo; y, si me apuran -siguiendo también a Ortega y a José Antonio Primo de Rivera- todo nacionalismo es similar a una posición terraplanista.
Lo peor es que el confuso Ejecutivo español del que disfrutamos también está en la órbita de unos planteamientos terraplanistas o similares, sin que les importe un ardite la evidencia histórica, el texto constitucional y una simple mirada al mundo de hoy.