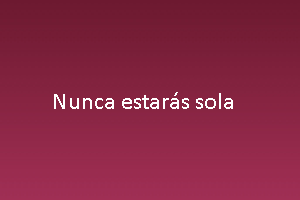Una aventura adúltera
Roberto Esteban Duque
Se está poniendo de moda como una especie de ideal, como una mutación requerida por los signos de los tiempos, más allá de toda libertad o dignidad, el oscuro arte de “poner los cuernos”. Llevar una vida normal, morigerada, conforme a unos valores tradicionales, parece constituir en la mayoría de los ciudadanos españoles un síntoma inequívoco de mediocridad; peor, causa en muchos casos una incontenida vergüenza.
Después de abrir como cada día el correo electrónico, recibo un video que promociona la infidelidad matrimonial, invitando a una aventura adúltera a cuantos se encuentran sumergidos en algo tan tedioso y aburrido como es el matrimonio. La Sexta es la primera cadena en alojar en su programación un spot de Ashley Madison, una empresa de internet dedicada a proveer a sus abonados de relaciones extramatrimoniales con la mayor discreción.
Es uno de tantos videos al uso. En un primer plano, un ramo de rosas; al fondo, una joven pareja comienza a desarrollar el apetito sensible, el placer del sentido del tacto -en el que cualquier placer se funda-, acariciándose las manos: “Esta pareja está casada. Pero no el uno con el otro. La vida es corta. Ten una aventura”, dice el spot.
Estamos ante lo que Lipovetski denominaba el “imperio de los efímero”, la colonización del hedonismo como factor subversivo de la moral y las costumbres. Hay una verdadera obsesión por el goce del instante actual, desconectado de toda “arqueología” y de toda “prospectiva”. Y lo peor no es que los tibios, quienes dudan entre la fidelidad o el adulterio, se vean tentados al engaño o consientan en él, sino que les será imposible recomendar a sus hijos una educación en el amor y la fidelidad cuando ellos mismos no están convencidos de ella, o incluso la repudian.
Uno de los peligros más palmarios del amor consiste en convertirse en un mero objeto de consumo más dentro del mercado de los bienes de la felicidad. Un significado central le corresponde a la estimulación permanente al deseo, capaz de provocar sentimientos de una tan segura como furtiva felicidad. Es lo que Enzensberger llama “industria de la conciencia”. La paradoja no se hace esperar: cuanto más crece el número de tales estímulos o el consumo de imágenes del deseo, tanto más infelices se muestran las personas. Se trata de la pretensión de obtener un trozo de felicidad siendo partícipe o identificándose con el producto que “el bobo goteo” de los medios de comunicación - en expresión de Spaemann - intenta vender, de la satisfacción desmedida y lujuriosa de las necesidades básicas, a través de una excesiva y decadente carga de sexo que parece hacer buena la compra. El amor degenera de esta forma en un objeto más entre los que ofrece el mercado de los bienes de la felicidad.
¿Es esto lo que queremos para nuestros hijos y lo que necesitan los jóvenes? ¿Vale la pena educar en la incapacidad para el compromiso definitivo, en la cosificación y trivialización de las relaciones, en la ilimitada intercambiabilidad de los afectos, propia del comercio carnal entre un hombre y una mujer? ¿Qué pensaríamos, aparte de avergonzarnos, si en lugar de una campaña invitando a la promiscuidad -algo lógico en una época pansexualizada y fundada en el dogma de la libertad sexual ilimitada- publicitasen una campaña de educación pro-castidad y pro-fidelidad? ¿Es tan insólito ser heterosexual, defensor de la vida, religioso, fiel y respetuoso de las buenas costumbres?
Si alguien se ve perjudicado por esta supuesta liberación o permisividad sexual es la propia mujer. Ella desea una relación profunda y estable, que desarrolle una mayor imbricación de lo físico con lo emocional y moral. El tipo de sexualidad trivializada, de fácil y rápido consumo, desvinculada del amor y del compromiso, con claras raíces en los años sesenta y con la categoría de “nuevos derechos”, consagrados en la Conferencia de El Cairo (1994) y de Pekín (1996), está diseñada a la manera y el capricho masculinos.
En efecto, la mujer está más cerca de lo humano que el hombre. Lo expresaba así Rilke: “La joven y la mujer en su propio desarrollo ni imitarán durante mucho tiempo los hábitos y las modas masculinas, y no ejercerán durante mucho tiempo los oficios masculinos. Una vez terminados estos periodos inciertos de transición, se verá que las mujeres se han entregado a esas mascaradas (a menudo ridículas) sólo para purificar su naturaleza de las influencias deformadoras del otro sexo. La mujer, que vive una vida más espontánea, más fecunda, más confiada, es sin duda más madura y está más cerca de lo humano que el hombre, el macho pretencioso e impaciente que ignora el valor de lo que cree amar porque no tiene contacto con lo profundo, como la mujer, por el fruto pesado de la vida (…)”.
Si es posible todavía un juicio sobre la infidelidad, habrá que hacerlo relativo al engaño y la alienación de la mentira. ¿Por qué suscita odio la verdad?, se preguntaba San Agustín en sus Confesiones. La razón es muy sencilla: el hombre tiende por naturaleza a alegrarse en la verdad. No quiere que sus placeres sean engañosos. Quienes están atados al placer sensible querrían que ese estado correspondiese a la verdad. “Y como no quieren ser engañados, por ello tampoco se dejan convencer de que lo están. Y odian a la verdad por causa de aquello mismo que aman como si fuese la verdad. En ella aman la luz, pero odian ser refutados por ella”.